
Juan Hipólito Vieytes, entre la lectura y la escucha. A los 220 años de la publicación del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio
Matías Maggio-Ramírez
CENDIE (DGCyE) - UNTREF
RESUMEN
El objetivo del artículo es presentar a Juan Hipólito Vieytes como editor del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio en relación con el contexto de las reformas borbónicas y la prensa dieciochesca que circuló en Buenos Aires durante el período virreinal. Al reponer las características del periódico porteño se analizará su propuesta comunicativa para cambiar las costumbres de los campesinos y cuáles fueron las estrategias pedagógicas. Vieytes defendía la forma clásica escrituraria del catecismo, que necesitaba un mediador lector como el “ciudadano patriota” o el “párroco ilustrado”. En tanto Gabriel Antonio de Hevia y Pando, colaborador del Semanario, proponía recuperar la oralidad de las clases populares para narrar a partir de una caso ejemplar las buenas prácticas que Vieytes buscaba difundir en el virreinato. Una de las metas del periódico era cambiar las costumbres de los labradores, romper con la transmisión generacional del saber para que el conocimiento de la “sabia Europa” florezca en los confines americanos.
Palabras clave: Historia del periodismo, Historia de la comunicación, Iluminismo, Reformas borbónicas, Juan Hipólito Vieytes, Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.
1. Lecturas para quienes no leen
Recordar los 220 años desde la aparición del primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (SAIC) de Juan Hipólito Vieytes, parece un dato menor dentro de la vorágine de efemérides escolares que evocan los primeros años del siglo XIX. En tiempos de invasiones inglesas y reconquistas, de abdicaciones reales en Bayona y del movimiento juntero ante la avanzada napoleónica en España; Vieytes suele pasar desapercibido en la agenda educativa. Para la narración escolar es el conspirador de la jabonería, junto a Nicolás Rodríguez Peña, pero también fue el editor de un periódico con el que pretendía cambiar las costumbres de los labradores. En términos contemporáneos fue un mediador entre la cultura escrita y la oral, y como tal propuso distintas estrategias para comunicar nuevos saberes entre los lectores del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Uno de sus principales objetivos era transmitir información práctica entre quienes no sabían leer.1
La impresión de un periódico en Buenos Aires, primero con el Telégrafo Mercantil de Francisco Cabello y Mesa entre 1801 y 1802, y luego con el Semanario de Vieytes, inauguró un espacio para la divulgación del saber que se diferenciaba del libro como soporte tradicional del conocimiento (Goldgel, 2013). El periódico fue el signo de los tiempos ilustrados. La prensa se distanciaba del libro porque, en primer lugar, utilizaban el castellano –que atraía a lectores que no eran doctos en latín–; en segundo lugar, por la brevedad del contenido (aun cuando los artículos se continuaban durante semanas); en tercer lugar, por el bajo costo de la suscripción y, en cuarto lugar, por la variedad de materias que se abordaban. Por esto último, el periódico se emparentaba con las enciclopedias o los libros de lugares comunes por la lectura no secuencial. La puesta en página de los contenidos en la prensa seguía la lógica de la información del libro, ya que solían contar con la numeración de páginas contínuas entre las distintas entregas. La aparición del índice era la señal que indicaba el fin del tomo y que era necesario emprender la encuadernación de los periódicos. El formato in cuarto, vigente hasta los primeros años del siglo XIX, favoreció su encuadernación para su resguardo en bibliotecas particulares, así como también para su venta por tomos. De hecho, el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos que se publicaba en España llegaba en tomos encuadernados a América.
Los temas que abordó la prensa virreinal porteña se centraron en la economía política, saber que floreció en tiempos de relativa paz europea ligado al crecimiento de la producción y expansión comercial, la felicidad pública, el progreso, el comercio (como espacio de diálogo entre naciones), la salud pública, la crítica de costumbres, la historia natural y la educación. En ese espectro es que el título del periódico cobraba sentido. Se apelaba a fomentar la producción agraria más allá de lo necesario para la supervivencia del campesino, lo que permitiría que el excedente ingrese a la industria para su manufactura y que sería comercializada en el mercado. El título era en sí un programa de gobierno, la economía política era un corpus literario que buscaba fomentar las “buenas costumbres”, y a la vez cuestionar solapadamente al régimen político virreinal (Usoz, 2013).
El objetivo del artículo es presentar a Juan Hipólito Vieytes como editor del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio en relación con el contexto de las reformas borbónicas y la prensa dieciochesca que circuló en Buenos Aires durante el período virreinal. Al reponer las características del periódico porteño se analizará su propuesta comunicativa para cambiar las costumbres de los campesinos y cuáles fueron las estrategias pedagógicas. Vieytes apeló a la forma clásica y escrituraria del catecismo, que necesitaba un mediador lector como el “ciudadano patriota” o el “párroco ilustrado” que lee en voz alta hasta que el contenido se incrusta en la memoria del escucha por la repetición de las preguntas y respuestas. Gabriel Antonio de Hevia y Pando, colaborador del Semanario y vecino de Tupiza, proponía recuperar la oralidad de los campesinos para narrar a partir de una caso ejemplar las buenas prácticas que Vieytes buscaba difundir en el virreinato. Una de las meta del periódico era cambiar las costumbres, romper con la transmisión generacional del saber para que los conocimientos de la “sabia Europa” florezcan en los confines americanos.2
1.1 El panorama americano de las reformas
Las reformas administrativas y comerciales de los Borbones tenían como meta socavar la independencia y autonomía que tenían las colonias ante Madrid, por lo que se buscaron controlar la gestión del territorio americano al mismo tiempo que las potencias europeas se interesaban por las materias primas americanas, como la cochinilla, para sus manufacturas (Greenfield, 2010). Para lograr que las nuevas políticas fueran acatadas en América era necesario quebrar el vínculo de apoyo mutuo que se había tejido entre las autoridades y la burguesía local. Por esa razón se enviaron a españoles peninsulares para reconquistar América y mejorar las recaudaciones para la corona, por ejemplo se crearon nuevos impuestos, se incrementaron otros y se cobraron algunos que estaban olvidados (como el impuesto de la armada de Barlovento) por lo que hubo un mayor control impositivo, administrativo y territorial (Brading, 2003). En el marco del regalismo borbónico se expulsó a los jesuitas en 1767 del imperio español, lo que generaría resquemores en la élite letrada americana formada en los colegios e instituciones de la orden religiosa.
Se reemplazaron las viejas estructuras del pasado para crear una nueva burocracia central dirigida desde la Corona. En 1778 se dictó el «Reglamento para el comercio libre», –que dejaba de lado el monopolio para ampliar el comercio entre 13 puertos de España y 24 de América–, y se dictaron nuevas ordenanzas para los intendentes, instrumento básico de la reconquista burocrática y administrativa. Al año siguiente se autorizó la libre trata de esclavos, lo que permitió el crecimiento de fortunas en el Río de la Plata que lucraron con su venta al interior del virreinato, y creció la inmigración española en América, tanto de burócratas como quienes buscaban una mejor vida en los confines del Atlántico con una ciudad puerto avalada desde España. La ciudad creció en su demografía y economía, por lo que la prensa virreinal encontró a sus lectores en burócratas, comerciantes, clero, profesionales y militares, (Martínez Gramuglia, 2010).
La decisión metropolitana de fortalecer el comercio americano a través del puerto de Buenos Aires y de instalar en esa ciudad la sede del virreinato fue leída con desconfianza y celo desde el Alto Perú hasta Lima. El fomento del comercio monopólico y el auge de los intermediarios que convivían con el contrabando. En ese panorama el ideal ilustrado se focalizó en la difusión del saber práctico y utilitario, donde en la prensa se valoraba el trabajo manual que años antes no era visto como una ocupación noble.3
1.2 La prensa dieciochesca española
El siglo XVIII estuvo marcado por el auge de la prensa periódica y la divulgación del conocimiento. La prensa en la segunda mitad del XVIII, además de abordar temas literarios, se interesó por la crítica institucional y de costumbres; así como por temas económicos. Esos papeles estaban acorde al espíritu crítico dieciochesco que contraponía al noble ocioso y al pobre trabajador como lugar común literario. También se denunciaban las diferencias sociales y sugerían los medios para cambiar el presente (Sáinz, 1983). La modernidad que declamaban los impresos económicos, en tanto signo de novedad que se oponía a lo antiguo, se cifraba en los conocimientos utilitarios que eran instrumentales para intervenir en el presente y así fomentar –desde el paradigma fisiócrata–, la industrialización de la agricultura para su ingreso al comercio. La periodicidad semanal o bisemanal de los periódicos implicaba una rápida gestión y producción del contenido, por lo que el editor no se encontraba solo en la tarea. Las páginas estaban abiertas a literatos, que contaban con cierto grado de afinidad, a los lectores, que querían ver su nombre en letras de molde, pero también se daban a conocer textos tomados de otros periódicos. Ese fue el gesto propio de Vieytes que desde el “Prospecto” anunció que se había suscripto a los principales periódicos europeos.
2. De San Antonio de Areco a Buenos Aires
El editor del Semanario que se publicó hace 220 años, nació en San Antonio de Areco. Juan Vieytes y Barreyro, natural de San Adrián de Vilariño –Galicia– y Petrona Mora de Agüero, nacida en Buenos Aires, se casaron en 1754 y cuatro años después el matrimonio se domiciliaba en San Antonio de Areco, atraídos por el cura párroco de la localidad que era tío de doña Petrona. En la casa y tienda de los Vieytes nacieron sus cinco hijos. Juan Hipólito nació el 12 de agosto de 1762, y fue bautizado al día siguiente4. El poblado rural de la campaña bonaerense, fundado por José Ruiz de Arellano y Rosa de Giles en 1728, fue su territorio de infancia al menos hasta enero de 1772 (Burgueño, 1927, p. 185-186). En el censo de 1778 la familia Vieytes ya estaba radicada en Buenos Aires y en el padrón se indicaba que el hogar estaba conformado por “Juan, el padre, de 52 años; Petrona, la madre de 38 años; y sus vástagos: María Isabel, de 20; Vicente, de 19; Hipólito, de 16; Ramón, de 14; y Gregorio, el menor, de 4 años” (Documentos para la historia argentina, T. XI, cit. Weinberg, 1956, p. 14)5. Juan Hipólito estudió en el Real Colegio de San Carlos, rindió los exámenes de lógica en el curso de Vicente Juanzarás y tiempo después el de Carlos Posse en diciembre de 1777 antes de abandonar las aulas. En 1779 dejó la casa de sus padres, que contaban con un buen pasar ya que tenían seis esclavos, con el fin de instalarse con su hermano mayor en Chuquisaca para emplearse en las minas de Potosí durante dos décadas hasta finales del siglo XVIII que retornó a Buenos Aires. El 3 de septiembre de 1800 se casó con Josefa Torres, al tiempo adoptaron una niña que llamaron Carlota Joaquina, como la infanta española, y un niño, José Benjamín (Rosa, 2010, p. 554-555). Lector empedernido de temas tan disímiles como la historia natural y la economía política, emprendió la concreción de su periódico sin contar con ninguna experiencia previa en el ámbito de la cultura impresa. Enfrentó a las invasiones inglesas al Río de la Plata como capitán de milicias y le dedicó el quinto tomo de su periódico, antes de la segunda invasión, a destacar las hazañas locales y la generosidad de los vecinos. Tras la doble abdicación de Bayona y los movimientos juntistas participó en la confabulación en favor de la infanta Carlota Joaquina para lograr la autonomía virreinal. Fue uno de los miembros del cabildo abierto de 1810, que destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.
La Primera Junta lo comisionó para representarla en Córdoba y el Alto Perú pero renunció por negarse a cumplir la orden para fusilar a Santiago de Liniers, antiguo virrey y líder del movimiento contrarevolucionario en Córdoba. Volvió a Buenos Aires, fue secretario de la Primera Junta en 1811 y en ese cargo desconoció al virrey Elío, asentado en Montevideo, prohibió el comercio con la costa oriental del Río de la Plata, suspendió el confinamiento a los españoles y fomentó el alistamiento de hombres entre 14 y 45 años, entre otras medidas. Pronto cayó en desgracia por su apoyo a la facción liderada por Mariano Moreno, cuyo puesto ocupó cuando partió en misión diplomática para Gran Bretaña.
Por los cambios en los vientos políticos pudo dejar al año siguiente su confinamiento en Luján, y fue designado junto con Juan Larrea como uno de los miembros de la Cámara de Apelaciones, que reemplazó a la Real Audiencia. Participó de la Asamblea del año XIII, fue intendente general de policía en Buenos Aires y redactó su reglamento. En abril de 1815, su apoyo a Alvear fue la excusa para ser procesado por abuso en la administración pública y se lo desterró a San Fernando donde se le trabó embargo de sus bienes, y se le levantó inventario de su biblioteca. Álvarez Thomas suspendió la sentencia por su delicada salud y falleció tiempo después (Rosa, 2010; Wright & Nekhom, 1994; Weinberg, 1956).
Su trabajo periodístico fue reconocido por sus contemporáneos, como Manuel Belgrano en el “Prospecto” del Correo de Comercio en 1810 que le dedicó unas líneas. Poco tiempo después fue recordado por Ignacio Benito Nuñez, en sus Noticias históricas de la República Argentina, que su hijo publicó de forma póstuma en 1857, en donde escribió que
Vieytes, era lo que podía llamarse entonces un literato colonial: había estudiado hasta las leyes, pero no era profesor: había tenido el coraje de redactar en 1804 y 1805 un periódico titulado Semanario de agricultura y artes; había servido de secretario del Tribunal del Consulado en tiempo del Virrey Sobremonte, y de Capitán con grado de Teniente Coronel del Regimiento de Patricios en tiempo del Virrey Liniers: él había sido, sino el primero, uno de los primeros cuatro hombres que empezaron a trabajar en el cambio político de estos países, como lo fueron D. Manuel Belgrano, D. Juan José Castelli, D. Nicolas Rodríguez Peña y él: concurrió por consiguiente a las primeras conferencias reservadas (Nuñez, 1857, p. 199).6
Nuñez recuperó al arequero como letrado y político sagaz en los tiempos pre-revolucionarios. Más allá del equívoco en las fechas que se publicó el periódico, el título que se recuerda no es un mero error sino que hace referencia Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos que se publicó entre 1787 y 1808 en España, y que circuló en América con fruición y que Vieytes transcribió en sus páginas sin pudor alguno.7
3. El Semanario de Vieytes
El Semanario de Agricultura, Industria y Comercio apareció el 1º de septiembre de 1802 hasta el 25 de junio de 1806 frente a la primera invasión inglesa a Buenos Aires. Luego volvió a publicarse entre el 24 de septiembre del mismo año hasta el 11 de febrero de 1807, ante la inminencia de la segunda invasión inglesa. La publicación se reanudó gracias al pedido del virrey Santiago de Liniers, que recuperó las palabras de Diego de Saavedra y Fajardo al referirse a la imprenta como el medio para propagar “con mayor prontitud las disposiciones y órdenes concernientes al mejor gobierno, e ilustración de los pueblos” (SAIC, 24/9/1806). Vieytes continuó con la publicación seriada de los diálogos entre Feliciano y Cecilia para la educación de los niños, que era propio del Semanario español, y comenzó a publicar noticias sobre el avance de Napoleón en Europa.
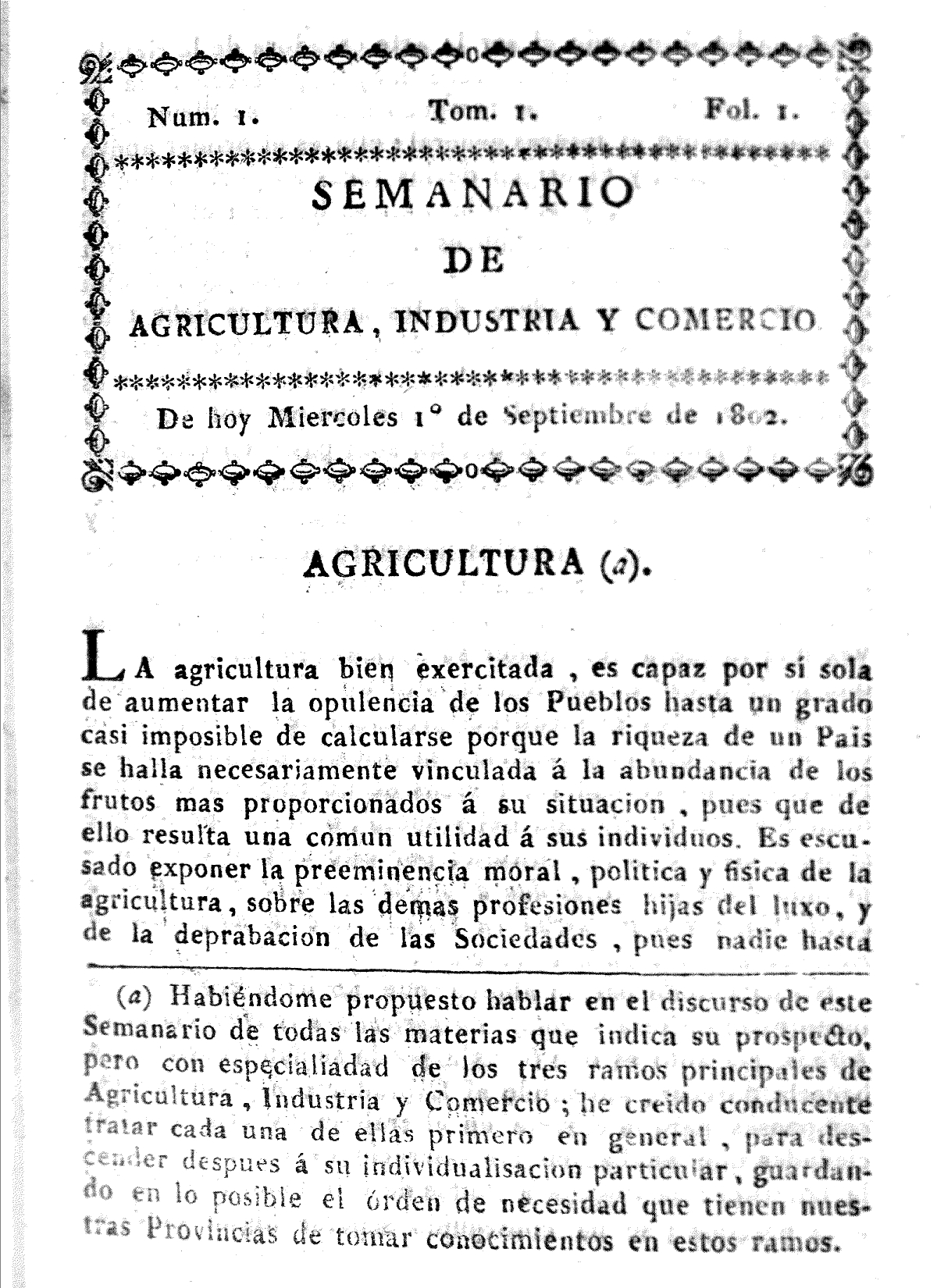
Vieytes esperaba quebrar la transmisión generacional del saber para que la razón ilustrada de la “sabia Europa”, al decir del periodista, llegara a la campaña bonaerense. Los mediadores propuestos, en las escenas ficcionales de lectura que se representaron en el Semanario, eran los “párrocos ilustrados” y el “ciudadano patriota”. Ellos dejarían la soledad de su biblioteca para leer en voz alta y así dar a conocer los nuevos métodos agrarios. La circulación de esos saberes llegó no solo a través de los diccionarios temáticos y libros de historia natural sino también, especialmente, gracias a la prensa española que además de producir artículos en clave local, realizaba traducciones de los periódicos franceses e ingleses. Uno de los impresos españoles leídos con furor en América, tanto de forma directa como indirecta, fue el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808). El espectro temático de la publicación, además de los tópicos de su título, incluyó cuestiones de economía política y crítica de costumbres; a la vez que apeló al clero ilustrado para fomentar la mediación entre la cultura escrita y la oral.8
Vieytes en su Semanario firmó textos como Julián Topio, anagrama de Juan Ipólito, y como “Su apasionado H.” (Fernández López, 2005). Manuel José de Lavardén, el poeta que supo publicar la “Oda al Paraná” en el primer número del Telégrafo Mercantil utilizó en el Semanario un seudónimo anagramático –Juan Anselmo de Velarde– en las tres cartas que publicó y que unos años más adelante se reprodujeron en el periódico madrileño Regañón General. El editor bonaerense había solicitado a sus suscriptores el envío de noticias y textos que quisieran compartir sus lectores. Además de Manuel José de Lavardén, Pedro Cerviño, publicó también sus sus colaboraciones con un seudónimo anagramático, se sumó más adelante Gabriel Antonio Hevia y Pando, un vecino de Tupiza que que escondía su nombre en sus iniciales.
Hevia y Pando le envió un artículo con el título “Industria” y que lo publica en el número 36 del tomo I del Semanario. En las páginas finales presenta un escena de trabajo rural, donde trabajan todos los integrantes de la familia para que el padre venda la cosecha de lino en el mercado. La ficción de Hevia y Pando empieza así:
Padre, madre, hijos hasta los tiernecitos de cuatro años salen alegres a la era a atar los fajitos del lino que los criados acaban de arrancar […] ¡qué complacencia causa ver aquellas tiernas manos, aquellos inocentes ojos mirar a las de una madre amorosa maestra, atar el acesito con cuatro o seis cañas del mismo lino, cuya sencilla operación imitan lo mejor que pueden (SAIC, 1928, p. 286).
Sigue con detalle todo el proceso de cosecha y secado del lino antes que se encuentre listo para su venta. Termina el texto con una nota al pie donde sostiene que siempre ha “creído que una instrucción dictada con método árido sería poco útil aún a los que desean aprovechar con su lectura, por esto es que he tomado el rumbo de entrelazar la presente con algunos pasos de la vida rural que sin duda consiguen a un tiempo instruir y deleitar” (SAIC, 1928, p. 287). Por ello, sus textos están escritos en clave narrativa, a diferencia del discurso instruccional catequístico que Vieytes había adelantado cuando escribió que estaba redactando las lecciones. 9
Al poco tiempo la propuesta pedagógica de Vieytes se publicó. Apelaba a la vieja tradición escrituraria, la enseñanza dialógica del catecismo impreso con preguntas y respuestas. El mismo editor condensó y refundió distintas lecturas y elaboró sus “Lecciones elementales de agricultura por preguntas y respuestas, para el uso de los jóvenes de estas campañas”, que proponía se separen del periódico para encuadernarlas como un impreso por separado. Este modelo de aprendizaje prefiguraba la memorización, por la reiteración del acto de leer y escuchar. Vieytes tenía la esperanza que fueran los párrocos que al finalizar la misa del domingo leyeran sus lecciones agrarias a los niños, para que luego ellos corrijan a sus padres. Las lecciones Vieytes las escribió tras sus lecturas del Semanario madrileño, así como las obras de Rozzier, Valcarcel, Duhamel, Gotte y “muchas otras memorias y disertaciones sueltas, escritas en estos tiempos” (SAIC, 1928, p. 345) pero sabía que podía haber cometido varios errores por lo que se lamentaba de no haber tenido el tiempo necesario para “que la examinasen los prácticos agricultores”. Si bien confiaba en las fuentes en las que abrevó, creyó necesario que antes de dejar impresas sus lecciones era necesario llevarlas a la práctica para garantizarse el éxito.
4. Cierre
Jerome Bruner (1994) señaló la importancia del relato como forma narrativa para comprender el mundo e indicó que hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo: el relato y el argumento; que son irreductibles entre sí porque difieren en su proceso de verificación. Bruner remarcó que “los dos pueden usarse para convencer a otro [...] los argumentos convencen de su verdad, los relatos de su semejanza con la vida”. Mientras que la ficción enunciativa de Hevia y Pando se centró en la escucha de la lectura de un caso ejemplar, donde en la narración de la vida cotidiana se desglosan las tareas agrarias; en Vieytes el saber escriturario implicaba la abstracción en la lectura en voz alta del párroco a los infantes. Secretamente, Vieytes guardaba la esperanza que la reiteración de las preguntas y respuestas se grabaran en su memoria de los niños. Se podría imaginar una disputa en el Semanario entre lo moderno, centrado en la escritura y el saber utilitario europeo, en contra de la tradición oral y el saber de transmisión generacional americano. Para Vieytes, las prácticas agrarias, casi al nivel de subsistencia para los campesinos, eran propias de tiempos pasados, y que por lo tanto no eran apropiadas para los aires modernos que soplaban desde Europa, encarnados en impresos que llegaban desde la península.
Vieytes fue un lector empedernido que quiso compartir sus lecturas en favor de un bien común. Lograr la felicidad pública, no solo estaba cifrada en el bienestar y el progreso económico, sino en la firme creencia que el “ciudadano patriota” y el “párroco letrado” leerían para otros para que muden sus costumbres por el propio peso de la razón ilustrada. La transmisión generacional del saber dejaría de hacerse carne en la práctica cotidiana de hombres y mujeres para ser reemplazada por el saber escriturario. La semilla para mejorar la vida de los labradores estaba para Vieytes entre la lectura y su escucha. Aunque hasta ahora solo se puede asegurar que la propuesta del arquero solo fue una escena ficcional de lectura que habitó el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio y que cumplió 220 años de su primer número en 1802.
Notas
- 1 En el calendario bonaerense de efemérides escolares cuando se llega a la Semana de Mayo, la figura de Juan H. Vieytes queda rezagada. A pesar de haber nacido en San Antonio de Areco y contar con una localidad con su nombre en el partido de Magdalena, no se lo suele destacar entre quienes promovieron variables de un cambio institucional desde el carlotismo hasta la junta de gobierno. La misma suerte tuvo su periódico que fue raramente estudiado en el siglo XX, entre los ensayos que se pueden mencionar “Los géneros periodísticos en la época colonia” de Ángel Rivera y Raúl Quintana que describieron con anacronismo la prensa virreinal para un número doble de El Monitor de la Educación Común de enero y febrero de 1945 y el excelente trabajo de Félix Weinberg (1956) que recuperó el periódico como fuente para la historia de la prensa y de la economía virreinal, así como la figura de Vieytes al escribir una detallada noticia biográfica y al seleccionar textos para una antología del Semanario. A principios del siglo XXI desde la historia de la prensa y de la lectura se fue revisando el periódico virreinal cuando se rastreó en él algunas escenas ficcionales de lectura, pero no ha tenido estudios exhaustivos, por ejemplo para completar el índice de artículos e identificación de las fuentes de información utilizadas, aunque se ha avanzando en este punto parcialmente en los últimos años (Maggio-Ramírez, 2008, 2018, 2021).
- 2 Desde la historia de la cultura escrita las propuestas de lectura del periódico solo son analizadas como escenas ficcionales de lectura. No se han hallado pruebas que demuestren la intermediación lectora de ciudadanos y párrocos que lean en voz alta el periódico a los campesinos. Sobre las lecturas que se hizo de Vieytes desde la historia agraria se recomienda el trabajo de Julio Djenderedjian (2008).
- 3 El 18 de marzo de 1783 se promulgó gracias a Carlos III la abolición de la limpieza de oficios por lo que se declaraba que “no sólo el oficio de curtidor, sino también los demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero, y otros a este modo son honestos y honrados: que el uso de ellos no envilece a la familia ni la persona del que los ejerce; ni la inhabilita para obtener empleos municipales de la República en que estén avecindados los artesanos o los menestrales que los ejerciten” (Canessa, 2000, p. 101).
- 4 Desde la renovación historiográfica de los estudios biográficos queda todavía un espacio vacante para escribir sobre Vieytes, con el debido contraste de fuentes, para que ponga en orden algunos datos en lo que difieren sus biógrafos.
- 5 José Burgueño revisó las actas bautismales en la parroquia de San Antonio de Areco para informar que Sixto Vicente nació el 5 de abril y fue bautizado el 7 del mismo mes en 1759, y que Juana Bautista nació el 27 de junio de 1761 y fue bautizada cuatro horas después de nacida. Juan Hipólito nació el 12 de agosto y se lo bautizó al día siguiente, Ramón y Francisco Antonio nacieron el 7 de septiembre de 1764 y se los bautizó el mismo día a tres horas de nacidos. El 27 de diciembre de 1764, según el libro parroquial, el obispo confirmó a Juan Hipólito, Ramón Domingo y a Francisco Antonio Vieytes y Mora; “siendo padrino del acto Don Juan Francisco de Suero, hermano político del ya finado general José Ruiz de Arellano, fundador del pueblo” (Burgueño, 1927, p. 186). La entrada biográfica dedicada a Juan Hipólito Vieytes, escrita por María Fernanda de la Rosa (2010, p. 554), sostiene al igual que Weinberg que el hermano se llamaba Juan Bautista e indica que en Buenos Aires nacieron tres hermanos menores, aunque Burgueño sostuvo lo contrario. Agradezco a Karina Scrosoppi y a Homero Ramírez que me facilitaron copias de su ejemplar de Contribución al estudio de la fundación y desarrollo del pueblo de San Antonio de Areco.
- 6 Se ha modernizado la ortografía de todas las citas directas del siglo XIX que se encuentran en el artículo..
- 7 El equívoco del nombre del Semanario de Vieytes es todavía habitual y da cuenta de lo desatendido que es el periodismo virreinal como fuente de estudio. Por ejemplo, en el inventario que realizó la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” sobre los libros e impresos donados por Manuel Belgrano a la Biblioteca Pública de Buenos Aires entre 1810 y 1811 se transcribe del libro de donaciones que entregó 11 tomos in cuarto del Semanario de Agricultura, pero quien hace la atribución de ese asiento interpretó que se refiere al “Semanario de agricultura y comercio. Buenos Ayres, Imprenta de los Niños Expósitos, 1802-1807”. No solo el nombre estaba incompleto en la atribución, sino que por la cantidad de tomos invita a pensar que la donación efectiva de Belgrano fue el periódico madrileño que se publicó en 23 tomos y no el Semanario de Vieytes (Casazza, 2020, p. 64).
- 8 En otra instancia se demostró que cuando Vieytes cita como fuente de información un periódico francés no tuvo contacto con el mismo por lo que no se realizó la traducción en Buenos Aires sino que se transcribió la traducción que se hizo en Madrid en el Semanario de Agriculturas y Artes dirigido a los párrocos o en el Espíritu de los mejores diarios (Maggio-Ramírez, 2021).
- 9 Se entiende por discurso instruccional, según Adriana Silvestri, aquel cuya finalidad “consiste en lograr que el destinatario desarrolle determinadas conductas, acciones [la] instrucción se configura como un discurso directivo: debe organizar y controlar los procesos mentales y actividades del destinatario por medio de prescripciones sistemáticas y ordenadas [...] Se accede a la acción a través del discurso, [...] El circuito funcional de la instrucción se cumple, así, cuando el receptor realiza el tránsito del discurso a la acción” (1995, p. 16).
FUENTES
- Nuñez, I. (1857). Noticias históricas de la República Argentina. Buenos Aires: Imprenta de Mayo.
- Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. 1802-1803 (Reimpresión facsimilar, Vol. 1). (1928). Buenos Aires: Junta de Historia y Numismática Americana.
- Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. 1803-1804 (Reimpresión facsimilar, Vol. 2). (1928). Buenos Aires: Junta de Historia y Numismática Americana.
- Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. 1804-1805 (Reimpresión facsimilar, Vol. 3). (1937). Buenos Aires: Junta de Historia y Numismática Americana.
- Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. 1805-1806 (Reimpresión facsimilar, Vol. 4). (1937). Buenos Aires: Junta de Historia y Numismática Americana.
- Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. 1806-1807 (Reimpresión facsimilar, Vol. 5). (1937). Buenos Aires: Junta de Historia y Numismática Americana.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Brading, D. (2003). Orbe Indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867. Fondo de Cultura Económica.
- Bruner, J. S. (1994). Realidad mental y mundos posibles: Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Gedisa Editorial.
- Burgueño, J. (1927). Contribución al estudio de la fundación y desarrollo del pueblo de San Antonio de Areco. Talleres Gráficos J. F. Terrier.
- Canessa de Sanguinetti, M. (2000). El bien nacer: Limpieza de oficios y limpieza de sangre: raíces ibéricas de un mal latinoamericano: del siglo XIII al último tercio del siglo XIX. Taurus.
- Casazza, R. (2020). Las lecturas de Manuel Belgrano. La donación Manuel Belgrano a la Biblioteca Pública de Buenos Ayres. Biblioteca Nacional. https://www.bn.gov.ar/micrositios/exposiciones/categoria1/las-lecturas-de-manuel-belgrano
- Djenderedjian, J. (2008). La agricultura pampeana en la primera mitad del siglo XIX. Siglo XXI.
- Fernández López, M. (2005). Cartas de Foronda: Su influencia en el pensamiento económico argentino. Anales de la Asociación Argentina de Economía Política. https://aaep.org.ar/anales/works/works2005/fernandezlopez.pdf
- Goldgel, V. (2013). Cuando lo nuevo conquistó América: Prensa, moda y literatura en el siglo XIX. Siglo Veintiuno Editores.
- Greenfield, A. B. (2010). Un rojo perfecto: Imperio, espionaje y la búsqueda del color del deseo (R. González Arévalo, Trad.). Universitat de València.
- Maggio-Ramírez, M. (2008). Un puro vegetar. Representaciones de la lectura en el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802-1807). En P. Brunetti, M. Maggio Ramírez, & M. del C. Grillo, Ensayos sobre la prensa: Primer Concurso de Investigación en Periódicos Argentinos en Homenaje al Prof. Jorge B. Rivera. Biblioteca Nacional. https://n2t.net/ark:/13683/puCb/r0q
- Maggio-Ramírez, M. (2018). El lujo y la moda como signos identitarios en la prensa del Buenos Aires virreinal (1801-1807). Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 24, 637-654. http://dx.doi.org/10.25267/Cuad_Ilus_romant.2018.i24.28
- Maggio-Ramírez, M. (2021). La traducción como problema en la prensa virreinal. El caso del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802-1807). Revista Internacional de Historia de la Comunicación. http://dx.doi.org/10.12795/RiCH.2021.i16.13
- Martínez Gramuglia, P. (2010). A la búsqueda de lectores: El Telégrafo Mercantil. Question, 1(27). http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1000
- Rosa, M. F. de la. (2010). Juan Hipólito Vieytes. En Academia Nacional de la Historia, Revolución en el Plata. Protagonistas de Mayo de 1810. Emecé.
- Sáinz, M. D. (1983). El resurgir de la prensa en los últimos años del siglo XVIII. En Historia del periodismo en España. Los orígenes. El siglo XVIII (pp. 173-202). Alianza.
- Silvestri, A. (1995). Discurso instruccional. Buenos Aires: Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras: Cátedra de Semiología y Oficina de Publicaciones, Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires.
- Usoz, J. (2013). Los prólogos económicos y la esfera pública ilustrada en España. En J. Astigarraga & J. Usoz (Eds.), L’ Économie politique et la sphère publique dans le débat des Lumières. Casa de Velázquez. https://www.casadevelazquez.org/index.php?id=63&L=1&tx_cvzfe_books%5Bbook_uid%5D=375
- Weinberg, F. (1956). Estudio preliminar. En J. H. Vieytes, Antecedentes económicos de la revolución de mayo. Raigal.
- Wright, I. S., & Nekhom, L. M. (1994). Diccionario histórico argentino. Emecé.