
Enrique Foffani y Victoria Torres (comps.)
Editorial: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Colección: Pasados Presentes
Año: 2022
Páginas: 556
ISBN: 978-950-34-2088-1
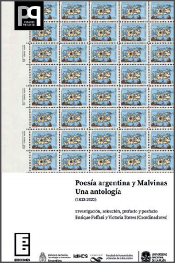
Poesía argentina y Malvinas. Una antología (1833-2022)
Hernán Pas
Al cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata publicó, bajo la coordinación y el trabajo de investigación de Enrique Foffani y Victoria Torres, una antología de la poesía escrita sobre las islas, cuyo primer rasgo sobresaliente es su sorprendente magnitud. En efecto, el carácter monumental de esta antología reside en su deliberada voluntad abarcadora: la selección comienza con un primer poema anónimo, publicado en La Gaceta Mercantil de Buenos Aires en enero de 1833 (el que abre la serie), y termina con la incorporación de poemas recientes e inéditos –algunos incluso escritos especialmente para esta antología–, reuniendo a un total de 97 poetas. Por lo demás, la antología “recoge 13 libros escritos después de la guerra que todavía no habían sido visibilizados por ninguna otra antología” (p. 27). De este modo, dentro de esta gran antología hay otras antologías igualmente representativas de sus poemarios-fuente.
La amplitud de la muestra tiene su correlato no solo en la extensión temporal, sino también territorial. Un mapa de la poesía que reniega de la concentración plateresca, centralista, y que repone las firmas de poetas del norte y del sur del país (además de Buenos Aires: hay poetas de Salta, Tucumán, Chubut, San Luis, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero). En este mapa poético la cronología es un eje vertebrador: la selección de poemas que realizaron Foffani y Torres está organizada de manera tal que aun aquellas piezas inéditas llevan su ancla temporal, esto es, la fecha en la que fueron escritas. El ordenamiento cronológico apunta a reponer las coordenadas temporales de la escritura de los poemas, para que incluso en su autosuficiencia (todo poema es un ente autónomo, un cosmos en sí mismo) el lector pueda vislumbrar las circunstancias (políticas, sociales, culturales) que lo(s) atraviesan. Esa rigurosa cronografía es un modo de lectura histórica, pero también una apuesta teórica respecto del género: en el prefacio se deja en claro la necesidad de revisar aquel matiz peyorativo que las viejas preceptivas literarias otorgaban a la llamada poesía de circunstancia; esa categoría, se insiste en esta antología, es inadecuada para leer un corpus como el de Malvinas, porque en él la circunstancia lo es todo: historia, política y poiesis. A tal punto, se podría decir, que la antología pareciera arrojar un primer resultado contundente: la necesidad de releer el canon de la poesía argentina (de toda la poesía) a partir de las múltiples y perentorias coordenadas que el tema Malvinas concita.
En ese ordenamiento cronológico e histórico hay tres temporalidades: antes, durante y después de la guerra. Mientras que el tiempo de lo simultáneo abre un espacio de transición (polémica, como el de toda transición), y el antes se ve dominado por un tono heroico y épico de reivindicación nacional, el después de la guerra se convierte en el hito profundo de la serie, un verdadero e irremontable parteaguas, que es político, social y cultural (entre otras cosas, como sabemos, la guerra aceleró la vuelta a la democracia), pero que en la poesía tiene además su propio filón, el de la escritura poética de los excombatientes.
Edgardo Esteban, Gustavo Caso Rosendi, Martín Raninqueo, Carlos Giordano, Daniel Calabrese, Mario Vázquez, José Luis Aparicio, Alejandro Villanueva, Juan Carlos Rechini son poetas excombatientes cuyos poemas (y poemarios) de y sobre Malvinas introducen un problema fundamental: aquel que los tiene como protagonistas (testigos) de su propia escritura. “¿Cuál sería la diferencia que existe entre poemas de guerra –en nuestro caso de Malvinas– escritos por los exsoldados y los escritos por los poetas que no estuvieron en el campo de batalla?” (p. 524), se preguntan, en el posfacio, Enrique Foffani y Victoria Torres. Y la respuesta que ensayan, tentativa, ante la conflictividad teórica pero también dramática de la serie, es la posibilidad de pensar a la poesía desde el testimonio.
En este punto, el problema del testimonio (que tiene una profusa bibliografía), y en particular del testimonio de (y en) la poesía, parecería abrirse hacia dos horizontes. Hacia el horizonte formal de la producción poética y su relación con el acontecimiento, y aquí se sitúa toda la tensión y tradición que va (para decirlo rápido) de la distinción aristotélica entre historia y poesía, entre lo general y particular, lo verosímil y lo fáctico, hasta una de las últimas canciones del músico y compositor Gustavo Cerati, “Deja vú”, entre cuyas estrofas hay un verso que sentencia: “La poesía es la única verdad” (Fuerza natural). Y hacia el horizonte jurídico, donde la consustanciación de la poesía como testimonio insiste en remarcar la insuficiencia del derecho. Giorgio Agamben, que escribió uno de los ensayos fundamentales sobre la cuestión del testimonio (Lo que queda de Auschwitz), sostuvo que el derecho no tiende al establecimiento de la justicia, ni tampoco al de la verdad, sino al proceso mismo y a la celebración del juicio (con independencia de la verdad y de la justicia). Esa verdad, que en el caso de Auschwitz parecería estar en el balbuceo recuperado por Primo Levi de los Muselmann, aquellos sujetos de los campos que eran “cadáveres ambulantes”, se aproxima, en la lectura de Agamben, a la “palabra secreta” que está en el fondo de la poesía de Paul Celan. De allí que la causalidad entre arte y testimonio evite todo principio de esteticismo: “No son el poema ni el canto –dice Agamben– los que pueden intervenir para salvar el imposible testimonio; es, al contrario, el testimonio lo que puede, si acaso, fundar la posibilidad del poema” (p. 36).
Si el testimonio posibilita el poema, la poesía de los excombatientes se vuelve entonces un decir comunitario, capaz de dar cuenta, de testificar (incluso de testificar la imposibilidad del testimonio) sobre esa experiencia traumática. En la memoria traumática, como ha observado Dominick LaCapra, “el pasado no es historia pasada y superada. Continúa vivo en el nivel experiencial, y atormenta o posee al yo o a la comunidad” (p. 83). En la poesía de la posguerra de los excombatientes hay una perdurabilidad (como la hay en las Madres e hijos de la última dictadura) de esa experiencia límite que no se deja segar, y eso también es parte de su testimonio. Como expresa Gustavo Caso Rosendi en uno de sus poemas: “Lo hemos aprendido / Nosotros los sobremurientes / sabemos muy bien que tras el silencio / viene otro silencio atronador / Siempre será así” (p. 245). Impulsados tal vez por el vigor de esa sobremuerte, por el trauma de una guerra perenne, Enrique Foffani, profesor de literatura latinoamericana y crítico excelso de poesía, y Victoria Torres, profesora de romanística en la Universidad de Colonia y especialista en literatura sobre la guerra, han elaborado un documento que trasciende los límites temporales de toda efeméride: esta antología, monumental y rigurosa, resultará con el tiempo también un parteaguas en la crítica dedicada a la poesía argentina, y en general a toda la literatura atravesada por Malvinas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Agamben, G. (2000). Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. Pre-textos.
- LaCapra, D. (2006). Historia en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica. Fondo de Cultura Económica.