
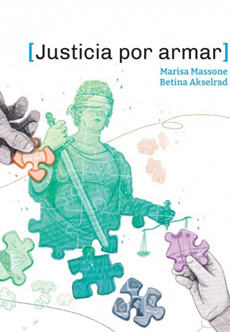
Marisa Massone y Betina Akselrad
Editorial: Punto de Encuentro 2023
Año: 2023
Páginas: 40
ISBN: 978-987-4465-94-8
Justicia por armar
¿Se puede aprender del pasado? ¿Cómo aprenden y olvidan las sucesivas generaciones, los tiempos ya transcurridos? (Jelin, 2012). Respecto de estas cuestiones, Halbwachs (2004) afirma que toda memoria colectiva tiene como soporte un grupo limitado tanto en el tiempo como en el espacio. En el mismo sentido, Yerushalmi postula que “los pueblos y los grupos solo pueden olvidar el presente, no el pasado” (1989, p. 18) entonces, cuando se afirma que un pueblo “recuerda”, se está haciendo referencia tanto a la transmisión activa del pasado a las nuevas generaciones, como también a su recepción por parte de estas, realizada solo si pueden darle un sentido propio. Por otra parte, continúa este autor: el pueblo “olvida” cuando la generación conocedora del pasado no lo transmite a la siguiente, o cuando la nueva generación, rechaza lo transmitido o deja de traspasarlo a las sucesivas (Yerushalmi, 1989). El libro Justicia por armar, escrito por Marisa Massone y Betina Akselrad, se nos presenta implicado en el complejo desafío de transmitir el pasado a las generaciones que no lo han vivido. Este material escolar está destinado tanto a niñas, niños y jóvenes como a docentes, ya sea noveles o con años de trayectoria. Su tema central es el proceso impulsado por la justicia, desde el retorno a la democracia en nuestro país, contra los autores de los crímenes consumados por la represión dictatorial, entre 1976 y 1983.
Este texto contiene distintas capas de lectura e interpretación: la narrativa histórica organizada en periodos, los recuadros en los que las autoras sintetizan debates, información o conceptos jurídicos y también una variedad de imágenes fotográficas de distintos actores y escenas del pasado narrado. Su contenido está estructurado en cinco capítulos, a lo largo de los cuales las autoras proponen una periodización en la que se suceden tiempos de “investigación y justicia” y otros de “impunidad”. Inician este recorrido por el pasado reciente exponiendo los procesos políticos y sociales sucedidos en la fase final de la última dictadura cívico-militar; dentro de esta trama histórica, presentan al lector el accionar represivo que ha sido definido como “terrorismo de Estado” y explican el significado de la figura del “desaparecido”. Destacan, en todos los capítulos, la ininterrumpida actividad de los organismos de DDHH y muestran cómo, desde los tiempos de dictadura, estos rompieron el silencio impuesto por la represión. Una vez precipitado el derrumbe del gobierno militar, en 1983, al mismo tiempo que este convocó a elecciones, también aprobó la “ley de pacificación nacional” –denominada por otros sectores como “ley de impunidad o “autoamnistía”– y ordenó la destrucción de archivos con datos de desaparecidos. Entonces, las autoras formulan la pregunta irresuelta que persiste en la sociedad al retorno democrático: ¿qué pasó con los desaparecidos? El nuevo gobierno alfonsinista, nos explican Massone y Akselrad, buscó, en primer lugar, esclarecer el vacío de información respecto de la desaparición de personas, con la creación de la CONADEP y, en segundo lugar, determinar la forma de enjuiciar a las Juntas. Este proceso se desarrolló con los vaivenes propios de una democracia reciente en la que aún los militares contaban con influencia y algunos apoyos. El informe entregado por la CONADEP, nos dicen, demuestra una nueva verdad (hoy discutida por algunos espacios públicos y estatales): la represión fue un plan sistemático implementado por el Estado que no puede ser considerado como “error” o “exceso”. En todo este proceso de investigación y enjuiciamiento, las autoras destacan el rol esencial de la palabra de las y los testigos para explicar lo sucedido y conocer a los responsables, ya que no existía documentación oficial o escrita debido al carácter clandestino de la represión. En toda esta narrativa desplegada, las autoras van dando significado a los términos Verdad y Justicia, ligándolos a la construcción de una sociedad democrática. Ahora bien, también señalan el giro que tomó la marcha de la justicia, con las leyes de Punto final (1986) y Obediencia Debida (1987), sancionadas luego de presiones de las FFAA, las que llegaron, en algunos casos, a realizar levantamientos armados. Esta vuelta atrás se profundizó con los decretos de indulto presidencial firmados por el presidente Carlos Menem: en 1989 para un grupo de militares ya condenados y, en 1990 para los jefes de las juntas militares. El mensaje difundido con este perdón presidencial se enfocó en la necesidad de olvidar el pasado y generar la unión entre las argentinas y los argentinos. Las autoras refieren a la actividad sostenida de los organismos de DDHH en esta coyuntura regresiva para sus reclamos, ya que con el impulso de los llamados “Juicios por la Verdad” buscaron otra estrategia contra la impunidad. Por otra parte, mencionan que en estos años se produjo la emergencia de una nueva agrupación, HIJOS, formada por jóvenes hijas e hijos de desaparecidos. Desde 2001 y hasta la actualidad, nos dicen las autoras, se produjo otro cambio en el derrotero de la justicia: este se inició con un dictamen judicial de inconstitucionalidad de las “Leyes de Impunidad”, y luego se profundizó durante el ciclo político que comienza a partir de 2003. Con respaldo del presidente Néstor Kirchner y el acompañamiento del Poder Legislativo, se anularon estas leyes y se reinició el proceso de justicia con la reapertura de causas en todo el país. Varias cuestiones continúan juzgándose en el presente: la apropiación de niñas y niños, la complicidad civil y la violencia específica de género en la represión dictatorial. Pero, nos recuerdan las autoras, el tratamiento judicial de estas cuestiones no ha dejado de estar atravesado por disputas, como sucedió en 2017 con la reducción de pena otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un civil condenado por delitos de lesa humanidad en 2011. La posibilidad de que este beneficio se extendiera a otros condenados suscitó la reacción de algunos sectores de la sociedad, expresada en una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo y, además, el Poder Legislativo respondió a esta presión social con la sanción de una ley que limitó el beneficio conocido como “2 por 1” para los delitos de lesa humanidad.
Por último, las autoras manifiestan el carácter ejemplar de la experiencia de justicia argentina desde una perspectiva latinoamericana y mundial, aun con sus avances y retrocesos.
Este texto invita a detenerse en los recuadros, en los que se presentan cuestiones en controversia, como la llamada “teoría de los dos demonios”; y también, de modo predominante, conceptos del andamiaje jurídico que sustentó el proceso: ley, decreto, apelación, crímenes de lesa humanidad, apropiación de menores, entre otros. En este sentido es destacable la centralidad otorgada en este libro a la justicia, ya que, consideramos, constituye un marco de sentido ofrecido a las nuevas generaciones para construir un camino de apropiación del pasado. Volviendo a Yerushalmi: “Es posible que el antónimo del olvido no sea la memoria sino la justicia” (Yerushalmi, 1989, p. 26).
Finalmente, no queremos dejar de mencionar que este libro ha sido proyectado para las tareas de enseñanza y aprendizaje en el aula, espacio este que es, también, una “arena de lucha” entre diversos actores y versiones del pasado reciente; algunas de las cuales pueden reivindicar el pasado dictatorial y buscar legitimidad e institucionalidad en la sociedad. En la coyuntura actual, los discursos negacionistas sobre el pasado dictatorial han logrado visibilidad en espacios públicos (periodistas, libros, redes sociales) y también institucionales, llegando a ser enunciados por los altos mandatarios del Poder Ejecutivo Nacional elegidos en noviembre de 2023. Con la expresión negacionismo se hace referencia a los discursos que niegan, relativizan o justifican el terrorismo de Estado, desestimando la prueba judicial y el conocimiento histórico producto de la investigación. Ahora bien, la circulación de estas voces habilita las valoraciones positivas hacia la dictadura y también reivindicación del terrorismo de Estado (Legarralde, 2024). Es quizás en la disputa con estas versiones del pasado que las autoras de Justicia por armar, invitan a docentes y estudiantes a construir sentidos propios sobre este pasado reciente. Convocándolos, además, a conectar en esa apropiación, justicia con democracia.
Referencias bibliográficas
Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva. Prensas Universitarias de Zaragoza.
Jelin, E. (2012). Los trabajos de la memoria. IEP.
Legarralde, M. R. (2024). Negacionismo y adoctrinamiento. Confrontaciones educativas a 40 años de la recuperación de la democracia. Archivos de Ciencias de la Educación, 17(24), e129. https://doi.org/10.24215/23468866e129.
Yerushalmi, Y. (1989). Reflexiones sobre el olvido. En Usos del olvido; comunicaciones al coloquio de Royamount (pp. 13-19). Nueva Visión.